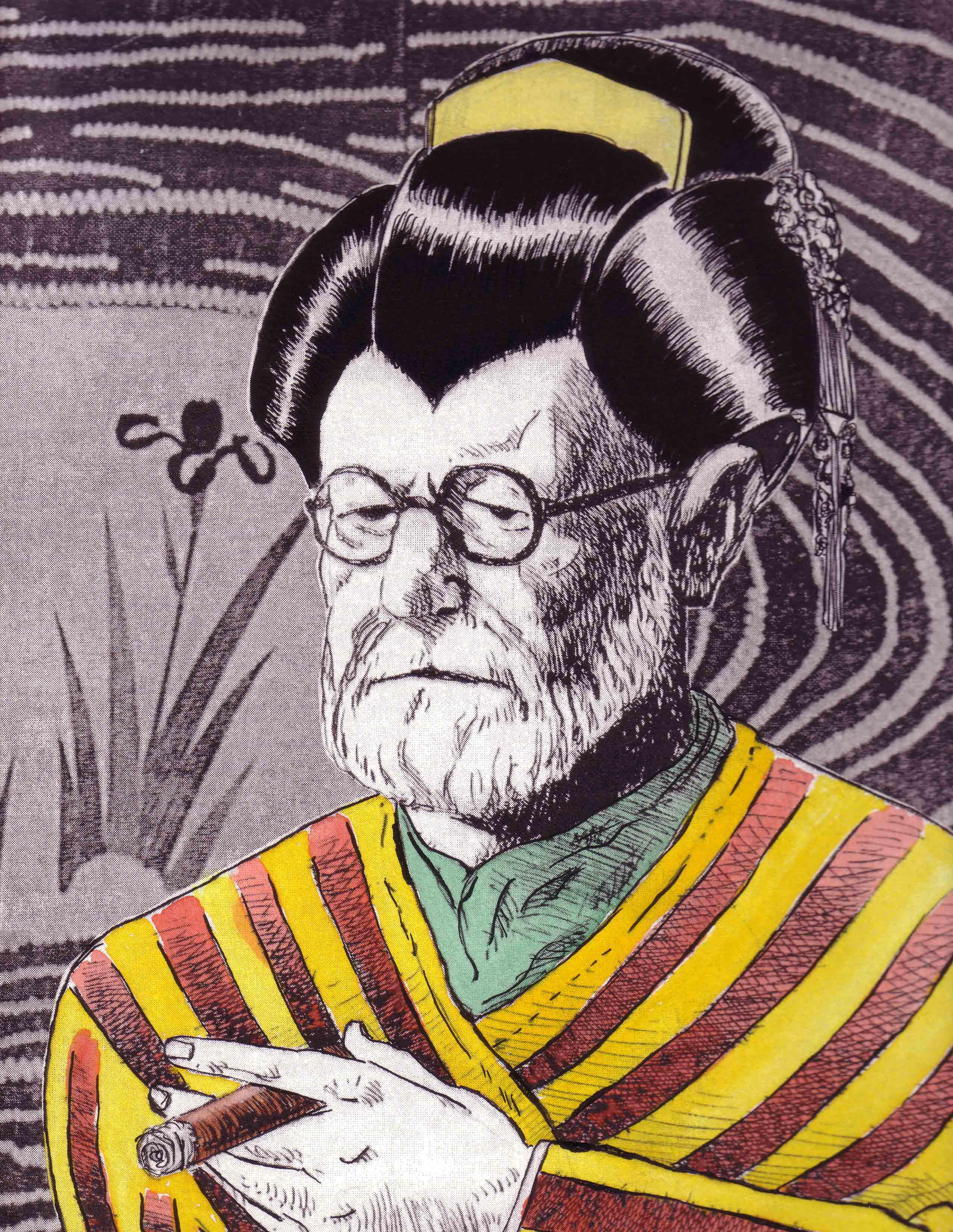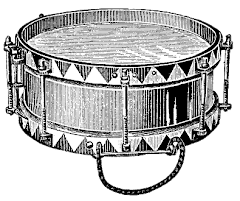Puedo admitir la fuerza bruta,
Puedo admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable.
Hay algo injusto en su imperio:
anula la inteligencia.
Oscar Wilde
La psicología cognitiva anuncia haber superado la concepción conductista, que supone a la condición humana como continuidad de la animal.
George Miller, uno de los mentores de la psicología cognitiva, es quien lo formula con más claridad. Sitúa este hito el 11 de setiembre de 1956, en ocasión de celebrarse la segunda jornada del Simposio sobre Teoría de la Información realizado por el Instituto de Tecnología en Massachusetts. Recuerda dos ponencias expuestas ese día: La primera pertenece a Allen Newell y Herbert Simon, conocidos como los “padres de la inteligencia artificial”. En ella, bajo el título: “La máquina de la teoría lógica”, los autores hacen referencia a la primera demostración completa de un teorema efectuada por una computadora.
La segunda corresponde al entonces joven lingüista Noam Chomsky, en la cual sostiene que “un modelo de producción lingüística derivado del enfoque de la teoría de la información de Claude Shannon* no podría aplicarse con éxito a ningún ‘lenguaje natural’”; concluyendo con “su propio enfoque transformacional de la gramática”(6) (H. Gardner, pag. 44).
Bertil Malmberg, autora de una exhaustiva panorámica de la lingüística del siglo XX, dice sobre este enfoque: “La idea fundamental de Chomsky es, por una parte, que la sintaxis conduce directamente a la estructura de la mente humana, para él, interés principal de la lingüística, y, por otra, que la gramática universal así descubierta es algo innato, programado en el cerebro del niño como una parte de su herencia genética” (10) (B. Malmberg, 297).
Estos planteos ubican, más que la efeméride que conmemora la superación de la idea de continuidad traída por el conductismo, la fecha en la que se inaugura otra idea de continuidad. En este caso se trata de la establecida entre la computadora y el cerebro humano.
A lo largo de este artículo haremos una crítica a la concepción de continuidad, tanto en la psicología cognitiva como en el conductismo, para formular ciertas reflexiones respecto a su obstinada búsqueda por parte de la psicología norteamericana.
Comenzamos trayendo a otro teórico de la psicología cognitiva, llamado Richard Mayer, quien define así a esta psicología: “es el análisis científico de los procesos mentales y estructuras de memoria humanos con el fin de comprender la conducta humana”(11) (R. Mayer, pag. 17). De la condición humana como adjetivo de la conducta, se infiere su carácter subsidiario a una instancia superior.
Por su parte, los conductistas parten de la unidad de conducta en la asociación estímulo-respuesta, que los autoriza bajo condiciones experimentales, a intervenir en los primeros para modificar a los segundos. La situación de laboratorio es válida tanto para animales como para humanos, y las conclusiones extraídas en unos se consideran legítimamente transpolables a los otros.
Para Mayer la psicología cognitiva plantea que: “la unidad de conducta es el plan; un sistema de generación de conductas similar a los bucles de retroalimentación utilizados en los programas del ordenador”. Con la idea de “plan” sostenida por el modelo informático de “bucle de retroalimentación”, se parte de la condición interactiva e intencional del “software” (ida y vuelta entre el programa y las operaciones que en él se realizan) para oponerla al automatismo de la relación estímulo – respuesta. De este modo se toma a “los procesos mentales y estructuras de memoria humanos” como “el modo en que la persona almacena y utiliza su conocimiento para realizar la tarea”(11) (R. Mayer, pag. 24).
Como un modo de sellar la continuidad entre la inteligencia artificial y la humana, algunos autores de esta orientación, como Howard Gardner, prefieren retirar toda mediación entre ambas y hablar de la ciencia cognitiva como una nueva disciplina (descartando a la psicología). Este autor deslinda las siguientes cinco líneas de pensamiento que convergen en la fundación de esta ciencia:
1- Matemática y computaciónEl lógico - matemático Alain Touring concibe en 1936 una máquina capaz de resolver todo tipo de cálculo, que se la identifica a lo largo de la historia con el nombre de su creador. La llamada “Máquina de Alain Turing” funciona mediante un código binario compuesto solo de “ceros” y “unos”.
Este autor está convencido que se puede crear todo tipo de programas sobre la base de este principio, y fabricar aparatos como soporte tecnológico de sus operaciones.
2- El modelo de la neurona Otra corriente de pensamiento asocia la lógica con la neurología, y sostiene que se pueden representar las operaciones de una red neural por medio de un modelo lógico tomado del cálculo proposicional.
De acuerdo a este modelo, la neurona es activada y a su vez activa a otra neurona, “del mismo modo que un elemento o proposición de una secuencia lógica puede implicar a alguna otra proposición” (6) (H. Gardner, pag. 34). El matemático y neurofisiólogo W. McCulloch y el lógico W. Pitts establecieron en los años cuarenta el teorema de la red nerviosa “según el cual todo proceso puede ser representado por una red nerviosa acabada a condición que pueda ser descrito sin ambigüedad por un número de palabras finito y no ambiguo” (3) (N. Chomsky y J. Piaget, pag. 199)
3- La síntesis cibernética
Se trata de la relación fundamental entre la ingeniería de control (que permite, por ejemplo, a un artillero cuando dispara conocer la posición de su blanco, estableciendo todas las correcciones que correspondan a la orientación de su cañón y las graduaciones pertinentes a las espoletas de su proyectil que aseguren la oportunidad de la detonación) y la ingeniería de comunicaciones en torno al “mensaje”, “ya sea transmitido por medios eléctricos, mecánicos o nerviosos” (9)(R. Mayer, pag. 36). A partir de lo planteado un arma y su operador son evaluados como elementos dentro de una misma serie, con la salvedad que en el primero la transmisión es eléctrica o mecánica y en el segundo es nerviosa.
N. Wiener – tecnócrata de la industria bélica norteamericana - avanza por este sesgo a partir de la tecnología militar desarrollada durante la segunda guerra mundial, haciéndose eco de los estudios de McCulloch y Pitts, como así también de los del matemático John von Neumann, en Princeton, en materia de matemáticas, lógica e investigación sobre el sistema nervioso. Este avance ubica en la inteligencia militar la primera ruptura de la psicología norteamericana con el conductismo, para extender la síntesis entre control y comunicación de la producción de armas a la formación de cuadros militares y políticos.
4- Teoría de la información
Se plantea la autonomía de la información respecto al “contenido o la materia específica de que se trate, como una decisión singular entre dos alternativas igualmente admisibles”(6) (H. Gardner, pag. 37)).
C. Shannon, presentado líneas atrás como inspirador de Chomsky, había entrevisto su posterior aporte a la ciencia cognitiva en su tesis de maestría, al sostener que “los circuitos eléctricos del tipo de la computadora podían abarcar operaciones fundamentales del pensamiento”(9) (R. Mayer, 37). De tal forma la idea de una máquina que piensa y de un pensamiento reducido al procesamiento de información, conduce a Wiener a esta afirmación: “La información es información, no es materia ni energía. Ningún materialismo que pretenda rechazar esto puede sobrevivir en la actualidad”(12) (N. Wiener, pag. 132).
5- Síndromes neuropsicológicos
A partir de la gran proliferación de los cuadros de incapacidad cognitiva que derivan de lesiones cerebrales, entre la primera y segunda guerra mundial, se estudia la patología cerebral. De ese modo se verifica que, por ejemplo, los cuadros de afasia son similares más allá de las diferencias idiomáticas.
La ciencia cognitiva plantea que en ciertas afasias se mantiene la estructura de la oración, pero no se pueden incluir correctamente en ella palabras individuales; y en otras afasias se pierde la estructura de la oración, pero ciertas palabras individuales mantienen el significado. En las primeras el paciente tendrá dificultades para sustituir palabras semejantes, por ejemplo: ruido por barullo, aunque la proposición no resulta alterada; a la inversa, en las segundas se pierde la facultad de construir proposiciones, creándose un estilo discursivo “telegráfico”. En este campo suponen haber encontrado el siguiente argumento decisivo en contra del conductismo: estos casos no dan cuenta de un desorden en la cadena de estímulo y respuesta sino de una alteración en las jerarquías conductuales. Sin embargo, en las antípodas del lingüista europeo R. Jakobson, no logran advertir que en cada tipo de afasia están afectadas las funciones propias de la retórica: Cuando está perturbada la facultad de sustituir palabras semejantes, la implicada es la metáfora; cuando la perturbación recae en la facultad de construir proposiciones está implicada la metonimia.
El orden en las jerarquías conductuales, es una clave para entender como Jerome Bruner –teórico eminente de esta corriente- piensa el desarrollo y la estructura de las habilidades humanas. En ruptura con la concepción de continuidad entre el animal y el hombre dice: “Las manos del hombre son un sistema que se desarrolla con lentitud y, de hecho, pasaron muchos años antes que los humanos mostraran el tipo de inteligencia manual que ha distinguido a nuestra especie: la utilización y fabricación de instrumentos”(2) (J. Bruner, pag. 76). Luego afirma (subrayando la diferencia entre los primates y el hombre): “La mano se libera de su función locomotriz, de su función braquial y de las exigencias de especialización que fueron resueltas mediante garras y formas exóticas de las almohadillas de los dedos. Volverse más desespecializado en una función, supone que será mayor la variedad de funciones que puede realizarse”(2) (J. Bruner, pag. 76). En ese sentido compara la torpeza manual del cachorro humano con su precoz y altamente organizada exploración visual; y concluye que esta última le permite avanzar en la programación de actividades de creciente complejidad, administrando el uso de instrumentos conforme a los objetivos a lograr. Así explica que: “La actividad hábil es el resultado de una programación que especifica un objetivo o un estado terminal, que ha de adquirirse, y que requiere el ordenamiento consecutivo de un conjunto de constituyentes y de subrutinas modulares”(2) (J. Bruner, pag 77).
Podemos apreciar, en las pinceladas expuestas de la ciencia cognitiva, la voluntad de encontrar los procesos cognitivos supuestos al hombre en la misma serie de la inteligencia artificial. Por esta vertiente Bruner colige lo siguiente: “las operaciones lógicas (el software, o soporte lógico)... pueden... describirse en forma independiente del particular hardware, o soporte material, en que... fueron... instrumentadas en una circunstancia dada”(2) (J. Bruner, Pag. 47). Así el cerebro humano y la PC son dos especies del género hardware. Siguiendo este sesgo, la ciencia cognitiva se despoja del contrabando de la psique que trae la psicología, para intentar enterrar definitivamente a toda idea de hombre.
El hombre deja de ser el sustantivo, en el cual se detiene un pensamiento seducido por la oscuridad de la psique, para convertirse en el adjetivo de una conducta a investigar. A continuación recordaremos los encantos del mito de Eros y Psique, por más que paralicemos de espanto los sistemas informáticos de los “científicos cognitivos”.
Psique, la hermosa princesa de la mitología griega, no logra encontrar la verdad que la implica en su amor a un amante del que no puede conocer su identidad. Una noche, cuando acerca a él una lámpara para conocerlo, descubre que es Eros. Emocionada, deja caer una gota de aceite de la lámpara sobre su espalda, y él asustado huye de Psique levantando vuelo inmediatamente.
La ciencia cognitiva toma la decisión de apagar la furtiva luz de una verdad, para continuar su sueño de esposa con ruleros, bajo el arrullo de la información que portan los mensajes, como canción de cuna.
Lo curioso es que la búsqueda de la continuidad entre inteligencia artificial y humana, como antes se la buscó entre el animal y el hombre, apunta hacia donde se prueba que no existe. Esperan alcanzar la segura objetividad de la conducta humana en el modo como “la persona almacena y utiliza su conocimiento para realizar la tarea”; y constatan, a cambio, una vida cotidiana preñada de sorpresas, en la que S. Freud descubre a comienzos del siglo XX las producciones inconscientes (olvidos, lapsus, ocurrencias, actos fallidos, sueños). Estos irreductibles e inútiles rendimientos conspiran contra la empresa de encontrar a la condición humana como una especie del género de la información, infinitamente útil y transparente. Hasta el propio Chomsky se sorprende de que la relación entre el “hardware” llamado cerebro y el “software” denominado estructura cognitiva, aún despierte la curiosidad humana. Dice: “Una amplia parte de la estructura del cerebro es completamente independiente de las distintas memorias almacenadas en él. Por su parte, el corazón depende asimismo, por ejemplo, del entorno nutritivo particular en el que se desarrolla el embrión. En tanto que seres humanos, prestamos una enorme atención a las variaciones en cuanto al modo en que las estructuras cognitivas representadas en el cerebro se desarrollan en los distintos individuos. Pero en cambio, no concedemos demasiada atención a las diferencias de talla y de función del corazón, porque este no nos interesa tanto”(3) (N. Chomsky, pag. 116).
De la lámpara de Chomsky, sólo preocupada en alumbrar archivos (donde se acumulan saberes esterilizados de verdad), no se desperdicia jamás una gota de aceite. En un sentido aristotélico su pensamiento, como el de todos los teóricos de la ciencia cognitiva, se limita a la construcción de un marco descriptivo adecuado para tratar una conducta particular. O sea que a ella se la define a partir de un cuerpo de definiciones descriptivas y no axiomáticas. Como ejemplo de definición descriptiva retomamos la siguiente cita de Brunner ya presentada líneas atrás: “La actividad hábil es el resultado de una programación que especifica un objetivo o un estado terminal, que ha de adquirirse, y que requiere el ordenamiento consecutivo de un conjunto de constituyente y de subrutinas modulares”.
En tanto que un ejemplo de definición axiomática es la que formula J. Lacan cuando dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Se puede advertir en esta última, al contrario de la anterior, una ruptura con la descripción de una experiencia. En la ruptura, la verdad como súbita gota de aceite, cuestiona los saberes establecidos (o sea que el saber no recubre a la verdad).
Solo la decisión en lo indecidible – como plantea el filósofo francés Alain Badiou – sostiene el enunciado de un axioma. Este sesgo axiomático, en su origen platónico, sitúa el pasaje en filosofía del poema presocrático al matema euclidiano.
La ciencia cognitiva, como antes el conductismo, dispone severas condiciones experimentales para evitar la subversión de la verdad sobre los saberes. A esta subversión de una verdad sobre los saberes, S. Freud le dispuso la escucha psicoanalítica. La ciencia cognitiva no se interesa, como el psicoanálisis, por el nacimiento del sentido que emerge en el sitio exacto en donde sorpresivamente el sinsentido lo duplica cuando irrumpe una verdad. El hacer del psicoanalista es similar al “metiere” del poeta quien, como un partero de sentidos, mete mano al agujero que la verdad deja sobre un saber, para que el sinsentido sea el cordón umbilical de un nuevo sentido. Para que ello ocurra, la interpretación del psicoanalista produce una metáfora en el discurso del psicoanalizante.
Es con el inoportuno sinsentido, con quien Chomsky tiene un leve encontronazo, al advertir que no se admite con tanta naturalidad todo aquello que él le supone al cerebro. De un modo poco oportuno para Chomsky, este último puede ser metáfora de algo distinto para otros hablantes.
A cambio de la decisión axiomática que cuestiona los saberes establecidos, el predominio de la descripción de los universos posibles, habla de la devaluación del compromiso con una verdad.
Por el contrario, el campo del psicoanálisis plantea que el sujeto queda comprometido a la verdad de su deseo, cuando la vacilación de su discurso socava el saber que le daba la seguridad de un engañoso reconocimiento.
El chiste del que habla S. Freud, a partir del término alemán witz (rasgo de ingenio), es factible de definirse como artesanía poética.
Pongamos como ejemplo la picardía de una adivinanza rioplatense: “¿Saben como murió Tarzán? Con Chita arriba”. “Con Chita” interrumpe el sentido, para que un nuevo sentido ad - venga de su propia duplicidad, por ejemplo: Tarzán con genital femenino mirando al cielo, muestra que, al fin y al cabo, nadie es demasiado “macho” ante la muerte.
La teoría psicoanalítica va en sentido contrario a lo que plantean McCulloch y Pitts, al sostener que cuando una proposición implica a otra, lejos de haber circulación de información hay un cortocircuito. Estando en juego la verdad del sujeto, se pone en cortocircuito el saber en el que el sujeto se reconoce.
En “El chiste y su relación con el inconsciente”, S. Freud aborda el chiste (witz) en su condición de modelo de las formaciones del inconsciente; en las que el autor ve destellar la verdad de un sujeto, como la luz que iluminó a Eros.
El siguiente ejemplo cotidiano, tomado de nuestras viñetas porteñas, comienza como un chiste, pero prontamente involucra en su verdad a la narradora. En una clásica “raviolada” de los domingos, una joven esposa le cuenta el siguiente chiste a su suegra:
- “¿Sabe por qué a la esposa de un hijo se la llama nuera?
- No.
- Porque “nu - era” para mi hijo.
Ese pequeño diálogo cambia el tranquilo panorama de un domingo, para transformarse en una profunda reflexión de la vida familiar. La suegra escucha la verdad de la “nu - era”, y estalla en una crisis de nervios.
Dada la situación, un cognitivista intentará restablecer “la programación conducente al objetivo del discurso”, mientras que un psicoanalista apostará con alguna intervención, a la verdad que quedó salpicada de tuco en el meollo del cortocircuito: el fantasma de la madre como la única mujer.
Retornando a la vertiente filosófica, Heidegger invierte el pasaje platónico del poema al matema que destaca Badiou, para rescatar la enunciación poética afirmando lo siguiente: “En la simultaneidad del develamiento y de la ocultación impera el error. La ocultación de lo oculto y el error pertenecen a la esencia inicial de la verdad ”(7) (M. Heidegger, pag. 127). En este planteo, la verdad no nace de la adecuación de la comunicación a sus referentes, sino del traspié de Psique que aleja a su amante, haciendo parir un nuevo sentido del sinsentido.
El lenguaje es la morada del ser, por ello es custodiado por los poetas y no por los analistas de sistemas.
Sin embargo, la fuerza prescriptiva que se le da a la búsqueda de las continuidades señaladas, merece un análisis y no sólo una impugnación.
El conductismo siempre ha buscado la posibilidad del lenguaje en el ámbito animal. Las conclusiones del etólogo K. Von Frisch sobre la comunicación de las abejas, trabajadas por el lingüista E. Benvesniste, destacan la ruptura con el lenguaje humano. Este último concluye que la comunicación de las abejas se trata de un código de señales, en razón de sus siguientes caracteres: fijeza de contenido, invariabilidad del mensaje, relación con una sola situación, naturaleza indescomponible del enunciado y transmisión unilateral.
Como hemos visto, la ciencia cognitiva reemplaza la unidad de conducta en la asociación estímulo y respuesta, por el plan, como sistema de generación de conducta similar a los bucles de retroalimentación utilizados en los programas de la computadora. Como lo plantea el fundador del conductismo J. Watson, la relación estímulo y respuesta, concluye en la infinita maleabilidad de la conducta; mientras que con el “plan”, en su infinita programación.
Con esta lectura del conductismo y del cognitivismo, volvemos a Gardner para tomar cuidadosamente la referencia que él hace del diálogo de Platón cuando pretende poner a Menón de aliado de la ciencia cognitiva sin precisar cual es su pertinencia. Recordemos que en esa obra Sócrates dirige al esclavo de Menón en la resolución de la raíz cuadrada de dos, para probar su teoría de las reminiscencias, según la cual no se puede saber nada sino es porque ya se lo sabe como sombra de la Idea. No obstante y de acuerdo al planteo platónico, el saber al que podemos arribar no alcanza la plenitud de la Idea. No hay episteme (saber) de la areté (perfección). Para Platón la Idea equivale al matema, que aquilata su perfección en la exacta proporción de la esfera y no revela todo su esplendor al esclavo de la caverna (como Menón o cada uno de nosotros) que solo logra ver su sombra. Como ya señalamos: el saber no recubre a la verdad. Y si la verdad sólo fuera la adecuación de un saber a un universo posible que describe, el esclavo quedaría como un residuo arrojado fuera de la caverna para morir calcinado bajo los efectos de la Idea convertida en estrella supernova (la que alcanza más esplendor en el momento de su extinción). Esta es la estrella que ilumina la utopía de la comunicación absoluta. Sus modelos pueden ser: la colmena de abejas o Windows 98.
Por eso los planes de enseñanza fundados en la ciencia cognitiva, no enseñan. No hay enseñanza posible cuando el esclavo es expropiado del saber y tampoco ofrece resistencia. Si el estudiante en la universidad acepta pasivamente el lugar del esclavo carbonizado por la episteme de la areté, abandona la seducción de Eros y se identifica a una esposa con ruleros. Descartando la dimensión de la verdad, la esposa de ruleros que olvidó preguntarse con quien comparte su cama, tiene los siguientes sueños: <>, o <>. Estas fueron respuestas dadas en los exámenes de ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, en febrero de 1999. No sería inoportuno recordarles el siguiente grafitti que los estudiantes franceses del 68 les escribieron (entre otros) a las esposas con ruleros: “La vida está en otra parte”.
BIBLIOGRAFÍA
- E. Benveniste: “Problemas de lingüística general”, Méjico, Siglo XXI, 1976.
- J. Bruner: “Acción, pensamiento y lenguaje” (Compilación de José Luis Linaza), Madrid, Alianza, 1984.
- N. Chomsky y J. Piaget: “Teorías del lenguaje. Teorías del aprendizaje”, Barcelona, Crítica (grupo editorial Grijalbo), 1983.
- S. Freud: “El chiste y su relación con el inconsciente” en Obras Completas tomo 1, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973.
- S. Freud: “Psicopatología de la vida cotidiana” en Obras Completas tomo1, Idem.
- H. Gardner: “La nueva ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva”, Barcelona, Paidos, 1988.
- R. Jakobson: “Lenguaje infantil y afasia”, Madrid, Ayuso, 1974.
- M. Heidegger: “De la esencia de la verdad” en “¿Qué es metafísica? y otros ensayos”, Buenos Aires, Siglo XX, 1983.
- M. T. Lodieu: “Psicología cognitiva” en “Preguntas a la psicología”, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.
- B. Malmberg: “Análisis del lenguaje en el siglo XX. Teorías y métodos”, Madrid, Gredos, 1986.
- R: Mayer: “El futuro de la psicología cognitiva”, Madrid, Alianza, 1985.
- N. Wiener: “Cybernetics, or control and Communication in the Animal and the Machine”, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1961.
 El capitalismo (conforme al axioma moderno de la universalización) ha establecido el universo de las mercancías. En principio adquirimos los bienes en el mercado, o sea que adquirimos valores de cambio. Es decir que el uso no determina el valor sino las leyes de mercado.
El capitalismo (conforme al axioma moderno de la universalización) ha establecido el universo de las mercancías. En principio adquirimos los bienes en el mercado, o sea que adquirimos valores de cambio. Es decir que el uso no determina el valor sino las leyes de mercado.